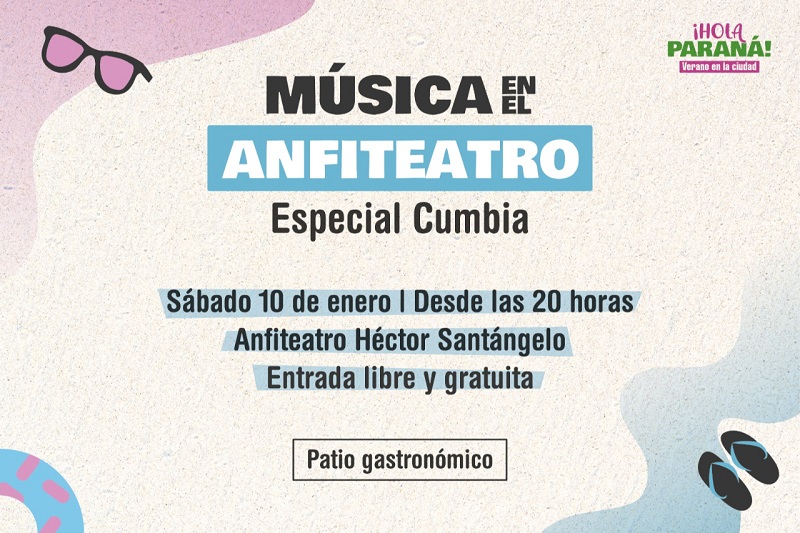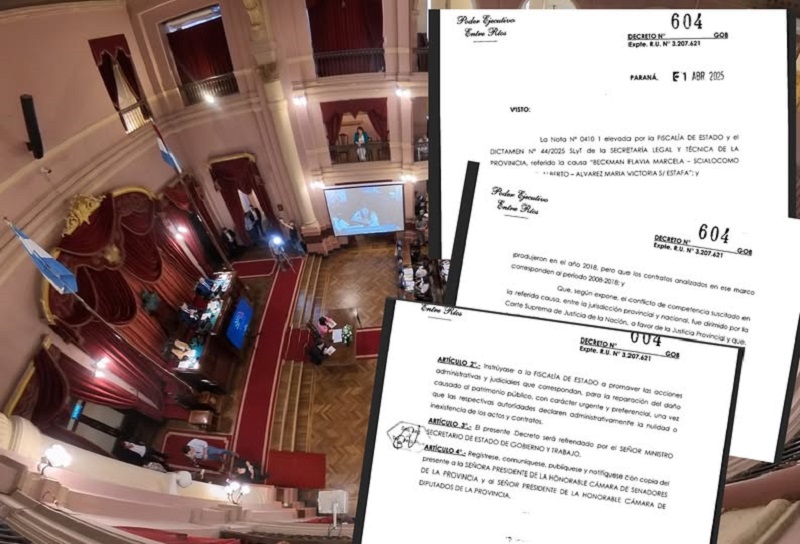El sol de Roma, tibio y pálido, acompañaba el paso lento del cortejo. Cuando terminó la misa de funeral en la Plaza de San Pedro, el féretro de Francisco, sencillo como él había pedido, fue elevado sobre los hombros de la Guardia Suiza y trasladado con solemnidad hacia su destino final: la Basílica de Santa María la Mayor.
La multitud, que colmaba calles y plazas, rompió el silencio apenas con susurros de oraciones. No hubo música triunfal, ni carrozas doradas: solo el sonido de las pisadas sobre los antiguos adoquines y un murmullo de Ave Marías que subía como incienso hacia el cielo. Algunos lanzaban pétalos blancos al paso del ataúd; otros simplemente inclinaban la cabeza, en un gesto silencioso de respeto.
El cortejo cruzó la ciudad eterna como un río humano que no quería detenerse. A lo largo de la Via Cavour y la Piazza dell’Esquilino, Roma suspendió su ritmo. Los balcones se poblaron de pañuelos, banderas blancas y rosarios agitándose suavemente.
Cuando el cortejo llegó a Santa María la Mayor, la basílica ya estaba llena de cardenales, religiosos, jóvenes y familias que aguardaban en recogimiento. Dentro, el eco de los pasos se mezclaba con el aroma de incienso que flotaba pesado en el aire antiguo. Bajo los mosaicos dorados que Francisco tantas veces había contemplado en oración, se preparaba su última morada.
El féretro fue depositado frente al altar mayor. Tras una breve ceremonia privada, marcada por lecturas simples y cantos en latín, el ataúd fue descendido lentamente a la cripta. Una lápida de piedra blanca, modesta y sin adornos, selló el lugar. Sólo su nombre: Francisco.
No hubo aplausos. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo lágrimas sinceras, abrazos en silencio, y miradas al cielo.
Afuera, en la plaza, los fieles comenzaron a entonar en susurros el “Cántico de las Criaturas”, como si su espíritu, inspirado por San Francisco de Asís, siguiera allí, celebrando la vida en todas sus formas.
Francisco había llegado al lugar que él mismo había elegido: no en el centro del Vaticano, sino en una iglesia abierta al pueblo, en el corazón mismo de Roma. Su último acto de humildad fue también su última enseñanza.
Y Roma, testigo eterna de tantos siglos de historia, guardó en sus piedras una memoria más: la del Papa que eligió el camino más sencillo para llegar a la eternidad.
(Fuentes Varias)